
Hay palabras que parecen contener su propio misterio, y mandala es una de ellas. Nació del sánscrito para nombrar al “círculo sagrado”, pero lo que encierra va mucho más allá de una simple forma. El mandala es, al mismo tiempo, mapa y espejo: refleja el orden del universo y nos orienta hacia el equilibrio interior. No es casual que tantas culturas —del Tíbet a los pueblos precolombinos— hayan dibujado círculos cuando querían representar lo eterno. El círculo, después de todo, no tiene principio ni fin. Como el alma cuando se reconoce a sí misma.
El pulso energético del mandala
Cada mandala respira. Su centro late como un corazón cósmico que impulsa hacia afuera ondas de color y movimiento. Es un recordatorio de que la vida —aun en su aparente caos— obedece a un orden invisible. Mientras el ojo sigue la geometría, la mente se aquieta y la energía encuentra su cauce, como un río que vuelve a su curso natural después de la tormenta.
Desde una mirada energética, los mandalas actúan como afinadores del espíritu: restauran la frecuencia perdida, alinean lo disperso y nos devuelven al compás del alma. Crear o contemplar uno es, de algún modo, escuchar nuestro propio silencio con los ojos abiertos.
La meditación visual: cuando el color piensa por nosotros
Meditar frente a un mandala no es dominar la mente, sino dejarla jugar. El ojo se deja hipnotizar por la repetición de los patrones; el pensamiento, cansado de insistir, se rinde. Y entonces ocurre lo inesperado: el color empieza a pensar por nosotros.
El mandala, con su simetría precisa y su aparente inmovilidad, provoca una quietud viva, una calma que no adormece, sino que despierta. Es arte y es ciencia interior: lo bello al servicio de lo esencial.
Mandalas para manifestar: la geometría de la intención
Todo acto creativo es una forma de oración, y el mandala no escapa a esa ley. Cuando trazamos sus líneas con una intención clara —amor, abundancia, equilibrio—, lo convertimos en un recipiente simbólico de nuestra energía. No es magia ingenua, sino coherencia vibrante: lo que sentimos, pensamos y hacemos se entrelaza en una figura que respira con nosotros.
El mandala no “atrae” lo que deseamos: nos recuerda que ya lo contenemos. Es un espejo energético que proyecta hacia fuera lo que en secreto ya somos.
Círculo final: volver al centro
Al final, todo mandala es una brújula que apunta hacia adentro. Nos enseña que el universo no está allá afuera, sino girando en espiral dentro de cada uno. Cada trazo, cada color, es una lección de equilibrio y de humildad: todo se repite, pero nada es igual.
En un mundo donde la prisa ha reemplazado al asombro, mirar un mandala es un acto de resistencia. Es recordar que, en el centro del caos, siempre hay un punto de quietud que nos espera —el punto desde el cual todo, incluso nosotros, vuelve a tener sentido.

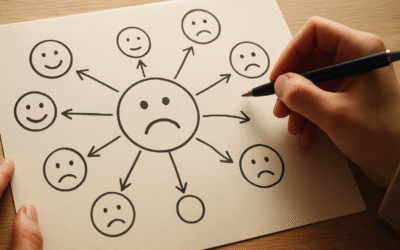



0 comentarios